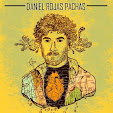Por: Iván Thays | 27 de junio de 2012
Un padre llamado Julio Ramón
JULIO RAMÓN RIBEYRO. ESE GENIO DE LA SOLEDAD

JULIO RAMÓN RIBEYRO. ESE GENIO DE LA SOLEDAD
http://diariodelibros.blogspot.com.es/2013/07/julio-ramon-ribeyro-ese-genio-de-la.html
Paralelo de técnicas narrativas entre alienación de Julio Ramón Ribeyro, El Hablador de Mario Vargas Llosa y Un mundo para Julios de Alfredo Bryce Echenique
| Título : | Paralelo de técnicas narrativas entre alienación de Julio Ramón Ribeyro, El Hablador de Mario Vargas Llosa y Un mundo para Julios de Alfredo Bryce Echenique |
| Autor : | Núñez Oblitas, María Elena Palacios Díaz, Romy Mariel |
| Palabras clave : | Alfredo Bryce Echenique Julio Ramón Ribeyro Literatura del boom Literatura hispanoamericana Literatura peruana Mario Vargas Llosa Narrativa |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Resumen : | El presente trabajo desarrolla un estudio de paralelo entre tres momentos de la narrativa hispanoamericana (Pre Boom, Boom y Post Boom) mediante el análisis de técnica narrativa de tres obras pertenecientes a dichos momentos, a saber: Alienación de Julio Ramón Ribeyro, El Hablador de Mario Vargas Llosa y Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique. Estas obras, por ser de autores tan reconocidos, son representantes dignas cada una de su etapa en la narrativa hispanoamericana. Para realizar este estudio situamos en el tiempo los tres momentos de la narrativa a analizar, es decir, hemos considerado el contexto histórico y social que envolvió a cada uno de los escritores analizados y a las obras en cuestión. Además, hacemos referencia a las características de la literatura hispanoamericana y peruana del siglo XX de manera general. Resulta imprescindible, por ser motivo de esta tesis, realizar el análisis de técnica narrativa de cada una de las obras mencionadas para luego establecer el paralelo entre ellas. Cada obra es una pieza representativa de uno de los momentos y su análisis da pie a una generalización. |
Ribeyro, el mudo, también hablaba
Julio Ramón Ribeyro, cuentos de circunstancias
Por: Iván Thays | 27 de junio de 2012
JULIO RAMÓN RIBEYRO: UNA VIDA DE SUEÑO
Impulsado por la tradición familiar estudió Derecho y Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú; sin embargo, ganado por la vocación literaria abandonó sus estudios jurídicos.
1.- INICIOS:
En 1948 inicia su apasionante carrera literaria con el cuento “La vida gris” que publicó en la revista Correo Bolivariano. Poco tiempo después, en 1953, tras ganar un concurso de cuentos convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, se traslada a Paris para seguir estudios de literatura francesa en la Sorbona, este viaje le permitió conocer países como Bélgica, Polonia, Italia y Alemania.
Después de tantos avatares e infortunios en 1954 publica su primera colección de relatos al cual emblemáticamente llamaría “Los gallinazos sin plumas”.
En Europa su experiencia vital es sometida a las más duras pruebas, realiza todo tipo de trabajos con el fin de mantener incólume sus aspiraciones literarias. Entre 1955 y 1956 aprovechando su estancia ideal en Múnich escribe su primera novela “Crónica de San Gabriel”, en su diario “La tentación del fracaso” hace referencia del mismo:
La colección de todos sus cuentos se encuentra reunido bajo el título de “La palabra del mudo”, el propio Ribeyro nos explica en una carta escrita en 1973 el porqué de este título:
La aparición del Boom latinoamericano marcó todo una época en el sentido que sus integrantes apostaron por la innovación técnica y por plasmar la novela total. Julio Ramón Ribeyro, en cambio, prefirió mantenerse al margen, y seguir escribiendo al mismo estilo decimonónico del siglo XIX. Ello no significó una limitación, al contrario, reforzó la primacía de lo temático antes que de la forma. Ribeyro logró plasmar la vida diaria de la población peruana, sus personajes tienen una relación directa con la gente de carne y hueso. Una de las virtudes de Ribeyro fue graficar el cambio social que vivía el Perú, es decir, narra el preciso momento de la plena transformación de la ciudad- monstruo.
Ribeyro también cultivó un género poco frecuentado por escritores peruanos, se puede decir que es uno de los pocos que realizó de manera organizada el diario íntimo. Este diario empieza en Lima el 11 de abril de 1950 y termina el 30 de diciembre de 1978; todo este largo periplo fue publicado bajo el título de “La tentación del fracaso”. Este texto es de una importancia capital.Como se sabe Ribeyro fue poco dado a las entrevistas y mesas redondas, los flashes y cámaras lo desconcertaban hasta el punto de intimidarlo, por esta razón lo que se sabía de él era realmente muy poco, pero gracias a la aparición de este diario hemos podido conocer un poco más acerca del escritor y al ser humano real. El 30 de agosto de 1959 por ejemplo apunta lo siguiente:
La vida de Ribeyro siempre ha estado ligada a circunstancias extrañas y paradójicas, la sucesión de hechos extraños hacen de Ribeyro un hombre no de carne y hueso sino en todo un personaje de novela. Se cuenta la historia que una vez le pidió a Alfredo Bryce, su amigo íntimo, un poco de dinero, éste le prestó presuroso pensado que era por un asunto de suma urgencia pero al rato siguiente su asombro creció al ver a Ribeyro partir presuroso en un taxi por alguna avenida de la gran Paris mientras que él esperaba como todo mortal el metro para llegar a su destino. O la vez en que un profesor de Huanta lo agasajó con comidas y cervezas saludándolo a todo instante, no podía creer que estuviera departiendo con el gran Julio Ramón Ribeyro el escritor que publicó esa gran novela de todos los tiempos “La ciudad y los perros”. Una vez agasajado y bien comido Ribeyro estratégicamente prefirió que el profesor se quedara con esa verdad, ser confundido por otro es algo doloroso pero Ribeyro prefirió que esa sea la verdadera historia.
Se cuenta también la vez en que se vio traducido al francés, Ribeyro saltaba de felicidad de ver su sueño hecho realidad; sin embargo, esta alegría fugaz vino acompañado con una ingrata sorpresa. En el libro figuraba su nombre y sus cuentos pero en la foto de la solapa no salía él sino el retrato de un escritor africano que por cosas de la vida tenía su mismo apellido, Ribeyro no supo cómo solucionar este grave error sin caer en racismo; sin embargo, para su tranquilidad, este grave error fue corregido tiempo después. Fernando Ampuero da cuenta de otro suceso difícil por la que pasó nuestro narrador:
La atmosfera que se respira en sus textos es de una Lima conflictiva donde la tensión va creciendo a cada minuto. Los personajes desintegrados familiarmente simbolizan la desesperanza, la marginalidad, frustración, soledad, la constante ironía hace de los personajes emblemas de los seres de carne y hueso, la vida diaria de los personajes se circunscribe en los límites de la periferia concreta y simbólica. Sus cuentos reflejan al Perú de los años 50 y 60, cada historia particular y en apariencia aislada se universaliza gracias a los grandes temas subyacentes: la soledad, el desarraigo, la frustración, marginalidad. Hay un tratar de saber quiénes somos, y el porqué de las cosas. Por eso el desenlace de cada historia riberyana es desconcertante por que los personajes sencillamente no terminan yéndose con la suya sino es un darse cuenta de haber sido víctima de los caprichos del destino.
Julio Ramón Ribeyro pasó la mayor parte de su vida en Europa. La distancia solidificó su interés por el Perú, por esta razón la mayoría de sus textos tienen como escenario su país natal, y el interés por el suelo patrio se evidencia en libros como Crónica de San Gabriel (1960), Silvio en el rosedal (1976). En sus más de 87 cuentos (cuentos completos, Alfaguara, 1996) el lector puede conocer un poco más esa Lima cambiante y conflictiva.
Ribeyro plasma una literatura personal, no trata de describir la sociedad sino de dar cuenta de una realidad, su literatura se fundamenta en un contexto vital y cotidiano. En su registro personal no se puede decir que tenga una influencia directa y aplastante de ciertos autores, en él se puede hablar más que todo de admiración de autores del siglo XIX como Edgar Allan Poe, Antón Chéjov y Guy de Maupassant de quien tradujo un brillante libro.
Ribeyro se impone de esa manera como uno de los autores de estilo personal explorando y robusteciendo la narrativa de América Latina.
5.- LA AMISTAD INCONCLUSA:
Paris fue escenario donde tanto poetas con narradores llegaban a confluir, llevados por el misterio y el hechizo, La Ciudad Luz se había convertido en un enclave romántico donde se podía desarrollar mal que bien, proyectos literarios. Es así como en 1958 Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro coinciden en la capital francesa; al respecto Vargas Llosa en su libro de memorias “El pez en el agua” se refiere a Ribeyro con admiración “todos lo comentábamos con respeto”.
Posteriormente gracias a la intervención de Mario y Luis Loayza Ribeyro se integra a la agencia de noticas France Presse. Sin embargo, esta amistad se verá quebrantada por asuntos políticos que venían del gobierno militar. Mario Vargas Llosa se ha referido a Ribeyro con durísimas palabras calificándolo de convenido político sólo para seguir conservando un puesto burocrático. Tras este infeliz impase devino un largo silencio como signo de ruptura ante todo tipo de amistad. Sin embargo Ribeyro tuvo otros amigos como el talentoso Alfredo Bryce Echenique con quien compartió una sincera amistad hasta el final de sus días.
Si hablamos de premios literarios y nos regimos a la verdad de las mentiras pareciera que en esta lluvia de premios y trofeos lo ganan autores que a veces menos lo merecen. Ribeyro a través de su larga trayectoria y su estilo personal ha ganado un premio que muy pocos escritores lo detentan y esa es de la admiración y constante lectura y relectura de jóvenes de todas las generaciones que se van renovando de manera continua, es admirable ver como los jóvenes se acercan a él con placer y admiración. En su haber también obtuvo premios tales como:
Premio Nacional de Novela (1960), Premio de Novela del Diario Expreso (1963), Premio Nacional de Literatura (1983), Premio Nacional de Cultura (1993), Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo (1994).
El universo creado por Ribeyro es complejo y diverso, reina el desarraigoy la marginalidad. Los personajes están supeditados por una voluntad superior, es decir son víctimas del sistema. Este realismo urbano refleja los sucesos sociales e históricos por la que está atravesando el Perú. Cada historia es particular, relata una realidad compleja, las disputas y fricciones que tienen como denominador común la discriminación, el racismo. Los personajes se ven envueltos en constantes conflictos, la segregación y, el fracaso están directamente ligados a lo económico y social.
Uno de los placeres indesligables al de la escritura fue el placer de fumar, todos sus actos se relacionaban y confundían con este vicio cada vez más creciente y necesario, se volvió tan esclavo de su gran poder que no podía realizar ningún acto sin esa “vital” presencia.
Impulsado por este poder absoluto Ribeyro escribió uno de los cuentos más hermosos y desgarradores acerca de este tema, este texto no podía ser mejor titulado “Solo para fumadores”. En este extraordinario trabajo Ribeyro nos cuenta todo ese proceso esclavizante pero placentero, nos cuenta sus primer encuentro con el cigarro hasta sus penosas y angustiantes operaciones, nos relata de los incontables cigarrillos que fumó según su situación económica, por sus manos se hizo humo cientos de marcas tales como cigarrillos de tropa, derby, chesterfield, incas, lucky, bisonte, gauloises, gitanes, players británico, pall mal, camel, dunhill y los famosos malbores palabra con la que componía y formaba otras palabras.
Ribeyro aguijoneado por esta necesidad se vio obligado a mendigar cigarros, pedir fiado, trabajar para el cigarro, caminar por la calle mirando el piso con la esperanza de encontrar un cigarro a medio fumar, todo ello y más hasta ser empujado a lo peor de todo vicio: desprenderse de los objetos más amados como un acto de fe que obliga a la adoración total y absoluta, en el texto en mención relata lo siguiente:
En 1973 Ribeyro por fin se percata de su mortalidad, después de un exhaustivo examen médico la conclusión es irrefutable: se le detecta cáncer el cual será su sombra hasta el final de sus días.
Sabía que este vicio le iba a causar la muerte; sin embargo, continuó escribiendo y fumando por más que el doctor Dupont le mostrara su cuchillo como señal de lo inevitable, la muerte se lo llevó por el pulmón el cuatro de diciembre de 1994, pero se fue tranquilo dejándonos a nosotros, siempre inconformes de este mundo real, un legado de historia y perseverancia.
Mientras escribo este texto mes es imposible encender uno de los siempre dulzones Lucky y mientras olisqueo su empaque miro a través del círculo rojo la imagen de Ribeyro y entre la soledad y el recuerdo me digo no has muerto maestro, en cada lectura y relectura de tus cuentos vuelves a la vida con más energía que nunca así como cuando tecleabas tus primeros cuentos.
- "La tentación del fracaso", diario personal (1950-1978) Editorial Seix Barral, Barcelona, 2003.
El proyecto novelístico de José María Arguedas según Julio Ramón Ribeyro
agonzalm@correo.ulima.edu.pe
Julio Ramón Ribeyro, el cuentista flaco pegado a un cigarro
Julio Ramón Ribeyro, el cuentista flaco pegado a un cigarro
Por Gabriela García La Tercera, 26 de Marzo de 2011
Un hombre busca restos de colillas en los bordes del Sena. En sus bolsillos, vacíos como los de un espantapájaros, sólo hay un puñado de fósforos con los que un flaco Julio Ramón Ribeyro prende nicotina al invierno de París. Corren los años 50, y el escritor peruano se ve obligado a vender sus libros de Balzac y Flaubert para pagar un piso con ventana hacia la calle. De esa precariedad, donde vagan los derrotados, así como de ceniza y vino tinto, está hecha la obra de quien revive en las librerías gracias a una nueva edición de sus cuentos completos y narrativa breve. Publicada por Seix Barral con el título La palabra del mudo, según el crítico Julio Ortega "si el Perú desapareciera, éste podría ser reconstruido, gracias a estos relatos que quedan entre Chejov y Maupassant". Nacido el 31 de agosto de 1929 en un barrio limeño de clase media, si Ribeyro es considerado una de las mejores plumas de Latinoamérica, esto en gran parte se debe a "ese 3% que la ciencia le deja al milagro", dice a La Tercera su amigo Alfredo Bryce Echenique. "Eso fue lo que me dijo textual el médico que operó a Julio Ramón por un cáncer al esófago con metástasis en 1973. Y es que cuando tenía 40 años, lo dejaron en un apartado de vidrio empañado en que se solía dejar a los muertos para que se los llevaran ya", explica el autor de Un mundo para Julius sobre una vida marcada por el infortunio.
Ausente por tiempo indefinido
Silencioso, melancólico y escéptico, el peruano que ganó el Premio Nacional de Literatura en 1983 escribió como si de niño estuviera viviendo los créditos de su propia tragedia. Así es cómo reza uno de los personajes de La palabra del mudo: "Se deslizó por el mundo inadvertidamente, como una gota de lluvia en medio de la tormenta". Titulado La vida gris, con ese texto Ribeyro debutó en la literatura en 1948, en la revista Correo Bolivariano. Rescatado ahora en la reedición junto con su primer libro, Los gallinazos sin plumas (1955), y su autobiografía Sólo para fumadores (1987), ese relato lo escribió cuando estudiaba Derecho, carrera en que lo matriculó su madre para que sacara de la ruina a la familia que acababa de enterrar al padre. Sin embargo, en 1952 una beca le permitió embarcarse a Europa y dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba. "A pesar de lo que se piensa y dice del desorden con que escribía, fumando, bebiendo o cargando o las tres cosas a la vez, Julio Ramón fue un escritor genuino y lleno de ideas y proyectos", afirma Bryce sobre el coterráneo con el que selló una hermandad en París. Fue un día cualquiera que Ribeyro se apareció en su casa buscando una cámara de fotos para registrar a su hijo que estaba por nacer. Como Bryce no tenía máquina, se pasaron la tarde andando, comiendo y bebiendo pisco, vino y agua ardiente en los bares donde Atahualpa Yupanqui dormía la siesta o Hemingway, en otra época, mataba la resaca. Las horas se volvieron días y el hijo que tuvo con su esposa Alida Cordero nació sin él. "Era un hombre flaco con una tremenda expresión de despiste, como si hubiera llegado por la puerta de servicio y anduviera en busca siempre de una puerta de escape", lo recuerda Bryce.
Sufrir para crear
Conserje, junior y reciclador de periódicos primero, luego periodista en France Presse, consejero cultural y embajador ante Unesco a fines de los 80, Ribeyro hizo de todo para sobrevivir mientras producía cuentos, ensayos y obras de teatro. Devorador de libros epistolares, entre lo mejor de su producción están Prosas apátridas y su diario La tentación del fracaso.
"El conformismo está tan arraigado en mí que me puedo acostumbrar a todo, incluso a la felicidad", confesaba el tipo solitario que Ortega recuerda "elegante aún en la pobreza". "Tenía el don de la palabra justa y de la fábula", dice.
Pero no tuvo la misma trascendencia para su contemporáneo Mario Vargas Llosa. Aunque fueron amigos durante 30 años y llegaron a compartir un departamento en París, el autor de La ciudad y los perros no le perdonó a Ribeyro la simpatía que éste tuvo con el presidente y general revolucionario Juan Velasco Alvarado. Ribeyro respondió diciendo que el Vargas Llosa de Conversación en La Catedral no era tan universal o que su amigo se había subido al carro de la celebridad."Había una tendencia a imponer su voz, a escuchar menos, a interrumpir", escribió en sus diarios sobre el almuerzo que tuvieron en 1971.
En 1993 Vargas Llosa lo retrató aún peor. En sus memorias El pez en el agua acusó a Ribeyro de acomodarse en los sucesivos gobiernos para no perder su cargo diplomático en Unesco. El capítulo se llamó El intelectual barato y produjo una fractura irreparable entre ambos. Ribeyro, esta vez, no contestó."Consideraba que sería una contienda desigual ya que Vargas Llosa, tenía acceso a los medios de comunicación y siempre tendría un público más amplio", revela el crítico de Ribeyro, Jorge Coaguila.
Alérgico a las entrevistas, según Bryce su pasión por el cuento por sobre la novela y su carácter huraño, lo marginaron del boom. Pero algunos escritores peruanos, como el entonces estudiante Coaguila, pudieron entrar en su departamento de Barranco y romper su hermetismo. "Recibir el atardecer con una copa de vino tinto, escuchando boleros, frente al mar, conversando sin protocolo es algo que no olvido. Su interés por personajes mediocres que sufren un chasco es una marca registrada. En sus libros no hay vencedores", recuerda Coaguila, quien hoy prepara una antología con su correspondencia. "Anda a mi departamento. Si estoy te abro, si no, es porque estoy muerto", decía Ribeyro cuando lo instaban a salir. En los 90 el cáncer volvía feroz, pero él, salvo cinco años de abstinencia, "no podía escribir sin tabaco", cuenta Coaguila. "Siempre es necesaria una dosis de sufrimiento para poder crear", señaló Ribeyro en 1994 a la TV peruana cuando parecía salvarse otra vez. Había ganado el Premio Iberoamericano Juan Rulfo y el galardón podía sacarlo de la penumbra. "Tenía ese estoicismo del que hace de la renuncia un estilo de vida. Pero cuando lo premiaron, lo primero que hizo fue visitar Nueva York. Hizo como hubiese hecho un personaje de sus cuentos, renunció a seguir renunciando, y se dio el gusto de ese último viaje", agrega Ortega. Dos meses después de anunciado el premio, el 4 de diciembre, cuando sus amigos lo fueron a buscar para la ceremonia, la puerta de su casa simplemente no se abrió. Ribeyro esta vez viajaba en un féretro rumbo al cementerio Jardines de la Paz , en Lima, con una de Marlboro en la solapa. Tenía 65 años. Su sombra se quedó murmurando en el Sena.
En busca de los diarios perdidos de Julio Ramón Ribeyro
En busca de los diarios perdidos de Julio Ramón Ribeyro
Por Diego Zuñiga H.
Revista de Libros de El Mercurio, Domingo 27 de Marzo de 2011
En esa habitación hay estanterías repletas de libros. Y de cuadernos. Y de archivadores. En esa habitación, Julio Ramón Ribeyro escribió cuentos, partes de sus novelas, diarios, muchas páginas de sus diarios. De los que aparecen en La tentación del fracaso -que los recopila desde 1950 hasta 1978-, pero también de los que aún permanecen inéditos. Diarios acerca de su vida en París y sus distintos viajes por Alemania, Bélgica o España, como también de sus regresos a Lima.
En esa habitación, en distintos momentos, dos jóvenes escritores vivieron la misma experiencia casi epifánica: un día, en los años ochenta, Ribeyro los dejó entrar y les mostró sus diarios cuando aún no pensaba en publicarlos. Ambos jóvenes escritores -Santiago Gamboa ( El síndrome de Ulises ) y Guillermo Niño de Guzmán ( Caballos de medianoche )- ingresaron a la habitación y vieron lo mismo: las estanterías repletas de libros y en una parte de éstas -en el estante más cercano al piso-, cuadernos, muchos cuadernos y archivadores con los diarios de vida de Julio Ramón Ribeyro.
Niño de Guzmán cuenta: "Toda la tarde me dejó hojearlos al azar, a mi voluntad, y me encontré con pasajes memorables". Y Gamboa cuenta: "Me senté en el suelo y los empecé a ver. Cosas a mano, hojas de hoteles, diarios pasados a máquina; algo extraordinario".
Según Gamboa, había 4 mil hojas. Según Alfredo Bryce Echenique -amigo entrañable de Ribeyro y quien también leyó, alguna vez, sus diarios antes de que los publicaran-, eran más de 50 cuadernos y carpetas. Según Jaime Campodónico, el editor que publicó los primeros tomos de La tentación del fracaso (en Perú se editó en tres volúmenes), había material para publicar entre siete y nueve tomos más. Es decir, muchas, pero muchas más páginas que las 704 que contiene La tentación del fracaso .
Esta historia es sobre esas páginas: las que quedaron inéditas, las que están guardadas en un banco en París, pues, como apuntan varios amigos y editores de Ribeyro, Alida Cordero -su viuda- no las ha querido publicar. Esas que van desde 1979 hasta 1994 -año en el que fallece el peruano-, justo cuando había ganado el Premio Juan Rulfo y su obra comenzaba a ser reconocida.
¿Qué pasó con los diarios?
A partir de cierto momento, la historia de Julio Ramón Ribeyro se confunde con la historia de sus libros. Leer La tentación del fracaso o La palabra del mudo -sus cuentos completos- parecieran ser la mejor muestra de que vida y obra, acá, se fundieron casi completamente. Porque leer un cuento como "Solo para fumadores" -una apología del acto de fumar y, de paso, un retrato de los años cuando operaron a Ribeyro, dos veces, de cáncer- o revisar cualquier página de sus diarios, resulta, a ratos, el mismo ejercicio.
"Sólo faltaba eso: me tienen que operar. El médico me habló de una úlcera subcardial que ha cicatrizado mal y me obstruye el esófago (...). Ya no queda otra opción: voy al matadero", anota, en su diario, el 4 de enero de 1973. Y en "Sólo para fumadores" escribe: "Me desperté siete horas más tarde cortado como una res y cosido como una muñeca de trapo (...). Prefiero no recordar las semanas que pasé en el hospital alimentado por la vena y luego por la boca con papillas que me daban en cucharitas".
Quizás por eso La tentación del fracaso es un libro tan importante. Porque explica parte de la obra de Ribeyro -que, por supuesto, también se puede leer sin las claves autobiográficas-, pero además porque es uno de los diarios de escritores más deslumbrantes de los que se pueda tener memoria.
En la introducción del diario, Ribeyro anuncia que serán diez o doce volúmenes los que compondrán este libro -sólo alcanzó a publicar los primeros tres-, lo que deja en el aire todo ese material inédito. ¿Qué pasó con esos diarios?
"Yo los vi. El acuerdo que tenía con Julio Ramón, era que yo publicara todos los diarios", cuenta Campodónico. Esto ocurrió a principios de los noventa, cuando Ribeyro decidió trasladar todo su material inédito desde París a Lima y no imaginaba que aquellos años serían los últimos de su vida.
Los sobrinos de Ribeyro
La tentación del fracaso no sólo es una acumulación de hechos autobiográficos, sino más bien un libro que deambula, sin problemas, por los caminos del ensayo y el aforismo. Ribeyro habla de su vida y de sus amigos peruanos perdidos en París, pero también reflexiona acerca de la obra de sus contemporáneos (elogia La ciudad y los perros , de Vargas Llosa, como también Un mundo para Julius, de Bryce Echenique), sobre el ejercicio de leer y de escribir ("La gran admiración que nos despierta un escritor se nota no tanto en que nos impone la lectura de su obra, sino la lectura de sus lecturas preferidas") y sobre su propia figura de autor: "Escritor discreto, tímido, laborioso, honesto, ejemplar, marginal, intimista, pulcro, lúcido: he allí alguno de los calificativos que me ha dado la crítica. Nadie me ha llamado nunca gran escritor. Porque seguramente no soy un gran escritor", anota en 1976.
Sin embargo, su obra sí alcanzó a tener reconocimiento mientras él vivió, como cuenta Bryce Echenique: "Siempre fue un hombre muy seguro de lo genuino de su escritura y que nunca buscó la moda. Se mantuvo fiel a lo que él era, y tal vez por eso y porque su obra fue fundamentalmente cuentística, quedó fuera del llamado boom latinoamericano, aunque era muy respetado por estos escritores. Voy a citar a dos que cuando me conocieron me pidieron por favor que les presentara a Ribeyro: uno fue Julio Cortázar y el otro fue Juan Rulfo. Los dos lo habían leído, y se los presenté porque tenían una admiración ciega por Julio Ramón".
Pero, sin duda, fue durante sus últimos años en Lima, a partir de 1990, cuando Ribeyro vivió con mayor certeza el reconocimiento de su obra. Jorge Coaguila, experto ribeyriano y autor de ensayos y entrevistas al autor, lo conoció en aquel tiempo y recuerda el mítico lanzamiento del tomo 4 de La palabra del mudo, cuando el lugar se repletó: "Había muchas expectativas, porque no publicaba cuentos desde 1978 y ya para muchos era el mejor cuentista peruano de todos los tiempos. Entre las cosas que ocurrieron ese día, un sobrino suyo quiso entrar al auditorio y le dijo a un guardia: 'Yo soy sobrino de Ribeyro, quiero pasar'. Y éste le respondió: 'Lo mismo me han dicho muchos, así que no lo puedo dejar entrar. Son demasiados sobrinos'".
Los años finales
Para muchos amigos de Ribeyro, estos años en Perú fueron los más felices de su vida. "Durante ese tiempo no lo vi, porque yo estaba en Francia, pero sé que recibió todo el amor del mundo, bebió -como siempre, moderadamente-, fumó y estuvo rodeado de amigos escritores, todos jóvenes, quienes lo admiraban profundamente", cuenta Bryce Echenique. Son los años, también, en que recibe el Premio Juan Rulfo y viaja, por primera vez, a Nueva York, donde comenzaría el final de su historia. Allá se enfermó y regresó a Lima, donde fue hospitalizado para no salir más. Son, justamente, esos años los que están registrados en los diarios inéditos y que Ribeyro, cuando se estaba muriendo, decidió que su hermano Juan Antonio los buscara y los guardara. "Le dijo a su hermano que se los llevara a su casa, porque no quería que los diarios quedaran a la deriva. Confiaba en que él pudiera publicarlos, pero a la muerte de Julio Ramón, Alida se dio cuenta de que faltaban los diarios y pidió que se los entregaran", cuenta Lucy Ipenza, viuda del hermano de Ribeyro, quien alcanzó a leer los diarios, mientras los tuvo, pero prefiere no hablar acerca de su contenido.
Luego de eso, los diarios regresaron a París -están en un banco-, donde vive actualmente Alida Cordero y en quien recae la responsabilidad, según los entrevistados de esta historia, de que aún esos diarios permanezcan inéditos.
El heredero de Ribeyro
Él -que es director de fotografía- es el heredero directo de la obra de Julio Ramón Ribeyro. Sin embargo, es Alida quien ha manejado las publicaciones después de la muerte del peruano. Al plantearle la pregunta de por qué no ha querido publicar los diarios inéditos, ella explica en primera instancia: "No sé si hay un gran interés de parte de las editoriales. A éstas les interesa que el autor esté vivo. El día que encuentre una gran editorial que me certifique una distribución íntegra, tendrán como premio el segundo tomo de La tentación del fracaso ". Y Julio Ramón hijo, añade: "Es un trabajo muy delicado, porque mi padre corregía las cosas y no sé hasta qué punto las últimas partes del diario fueron revisadas. Sería un trabajo que habría que hacer con mucha seriedad y con mucho cuidado".
Además de este detalle de la corrección, Julio Ramón menciona otro: "No sé si una vez que se ha muerto un autor, haya que publicar todos sus borradores, porque supongo que había cosas que no le gustaban y las sacaba. Entonces no es una decisión cualquiera". Su madre concuerda con esta opinión, aunque confiesa que no cierra, completamente, la posibilidad de que se publiquen y así se cumpla, de alguna forma, con la dedicatoria que le escribió Ribeyro a Jaime Campodónico en la primera página de un ejemplar de La tentación del fracaso : "Este es el primer tomo y quiero que cumplas con editar los 10 siguientes. Un abrazo, Julio Ramón".
Crítica al proyecto esotérico en La Insignia de Julio Ramón Ribeyro

Autor: Gonzalo Valdivia Dávila
Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) es un escritor representante del realismo urbano en la narrativa peruana de la generación de 1950 junto a Carlos Eduardo Zavaleta, Enrique Congrais Martín, Manuel Scorza, entre otros. Ribeyro destacó en el cuento, fue muy crítico de las fisuras entre las clases sociales y los proyectos de movilidad social de gente que termina en el fracaso o si no en la insatisfacción personal. Uno de estos cuentos es la Insignia (1952), trata de un hombre que encuentra la insignia de una sociedad esotérica, la usa y comienza a encontrarse con miembros de esa organización, al cabo de diez años asciende a presidente pero el desconoce el sentido de la misma y cree que las rayas rojas que pinta en sus conferencias deben contener la respuesta. Este relato aparece por primera vez en el libro de Ribeyro Cuentos de circunstancias (1958) y posteriormente es recopilado en su obra completa titulada La palabra del mudo, editada en cuatro volúmenes, de 1973 a 1992.


Es bien sabido que las sectas esotéricas han buscado adeptos por todo el mundo, ofreciendo conocimientos secretos que vagamente pueden explicar, adiestran a sus adeptos en sus principios místicos, pero siempre controlando el avance y el acceso a libros de la organización según grados en los que promueven a sus miembros. Además estas sociedades proclaman querer cambiar la sociedad de una manera burda y ambigua, sin delimitar sus proyectos, fines ni métodos, piden total sumisión y en muchos casos ceder todo o gran porcentaje de las rentas de sus acólitos para la organización.
La organización demuestra su rango internacional: El cuento sucede en Lima, Perú, pero la secta tiene conexiones con otras similares en distintos países. El librero Martín que hace conocer la organización al narrador, por verlo usar la insignia, le habla del reciente asesinato en Praga de Feifer, un miembro destacado, luego de tres años ya habiendo recibido el primer grado al año, el narrador es enviado por toda América a distintas locaciones de su organización. Parte del progreso ofrecido por estas sociedades a sus adeptos es el ofrecimiento de viajes pagados por los jefes y directivos para cumplir misiones que redundan en su promoción en los grados de la secta. La renta del narrador cuando llega a presidente alcanza los 5000 dólares, cifra significativa para la época del relato y además es una moneda internacional por su poder adquisitivo. El objetivo de la secta es captar adeptos por todas partes sin especificar la calidad del conocimiento ofrecido, con el fin de obtener rentas de los aportes de los miembros, sin embargo la cúpula de esta organización podrá asignar rentas a miembros antiguos que considera útiles para ganar dinero y asegurar el crecimiento de su organización.



Los encargos insólitos de la secta: Para las sectas esotéricas es vital mantener una aureola de ocultismo que llame la atención de sus adeptos y los motive a continuar en ella. El narrador realiza encargos sin sentido como conseguir papagayos, copiar números telefónicos, adiestrar a un mono, estas tareas extrañas mantienen el velo de misterio en sus encargados por su rareza, la secta sustituye la entrega de un conocimiento sólido por símbolos que guardan apariencia de exotismo. Además tuvo que espiar a mujeres que luego desaparecen sin dejar rastro. La secta como la mafia regula el avance de sus miembros, las mujeres desaparecidas son las que han acumulado información vital de los jerarcas de la secta en relaciones de alcoba y son peligrosas para la seguridad de la organización. Estas sectas influyen en la mente de gente que cree que accederá a ese conocimiento secreto algún día y que cree asimilarlo por la exposición de imágenes, símbolos y lecturas superficiales de carácter seudo científico y carentes de rigor académico. El último encargo del narrador fue fabricar una gruesa de bigotes postizos; esto representa el afán de esconder la identidad de los jerarcas de la secta y su preocupación por no ser identificados en público. Las sectas tienen proyectos que proponen ejecutar en una agenda incierta, como en la realidad estos objetivos exceden las fuerzas de su organización, los altos mandos prefieren mantenerse en la clandestinidad para no ser criticados por su falta de logros en cuanto al cambio de la sociedad, en el que de llegar según sus designios les conferiría una posición de liderazgo y poder que equivaldría al control del Estado.
El silencio sobre la insignia: Este cuento solo dice que la insignia de la secta es de plata y que posee signos incomprensibles, no nos informa sobre su forma ni diseño, eso la hace arquetípica de cualquier organización esotérica, su importancia es sólo para su agrupación, todos lo miembros de la secta la llevan, tampoco se habla si esta secta se encuentra en competencia con otras de su misma clase o si de lo contrario establecen nexos entre los distintos jerarcas de estas organizaciones para colaborar en su proyecto a largo plazo de toma de poder de la sociedad. La insignia se propaga por el narrador al establecer nuevas filiales en el continente, el mismo se siente desconcertado del progreso de su secta y sigue sin comprender el significado del conocimiento de la misma. Todo parece ser superficial por el silencio, el narrador como colaborador trabaja con energía pero solo dejándose llevar por la voluntad de sus superiores.



Conclusión: El esoterismo puede inducir a una persona a colaborar en sectas y organizaciones pero no llega a convencer plenamente a sus adeptos del valor del conocimiento que dicen impartir. Las sectas proveen una atmósfera de extrañeza y ocultismo que sirve para enganchar a los adeptos y evitar su deserción pero que no justifica su razón de ser. Esta falta de fundamento intelectual o científico en la secta produce el desencanto del narrador de este cuento, quien se deja dirigir y comparte actividades por una energía que no puede explicar. Estas sectas son criticadas porque lo único que hacen es explotar la credibilidad de sus adeptos para crecer y sustentarse. El misterio sobre su origen y sus conocimientos sirve para ocultar la banalidad de los mismos, porque en el fondo no hay nada edificante ni sustancial que pueda provenir de ellos.
Revista Kcreatinn N° 6 - Especial: Julio Ramón Ribeyro

Consultar la versión en pdf de Revista Kcreatinn N° 6
Afectuosamente,
Ribeyro: en las sombras del lector [Giancarlo Stagnaro]

Fuente: El Hablador
Así como en el amor, las primeras impresiones son las que cuentan. Quizás esta intuición de vagas reminiscencias pascalianas ayude a rememorar la tremenda impresión que me causó la escena final de “Los gallinazos sin plumas”, aquel cuento de Julio Ramón Ribeyro que se encontraba sumergido en las páginas de los manuales de Escuela Nueva, a finales de la ya lejana década de 1980. El cuadro en que Efraín y Enrique se deshacen de su abusivo abuelo, a quien lo dejan a merced del porcino Pascual en el chiquero de su casa, resulta tan conmovedor a los once o doce años de edad, de una fuerza remarcable, sólo comparable con la escena más descarnada de La strada de Fellini; y aún hoy, releyendo el cuento, se proyecta la imagen de la ciudad como una bestia inclemente, impertérrita al sufrimiento humano. No en vano Ribeyro escribe este cuento en pleno auge del neorrealismo italiano, pero esto lo supe muchos años después.
Los siguientes textos fueron “La insignia” y “Doblaje”, a los que leí, si la memoria no es infiel, en una edición de Populibros, aquélla de papel periódico y letra imprenta enorme, con los títulos en mayúscula. En esa época, me deleitaba con El péndulo de Foucault, quizás la novela más baja en la bibliografía de Umberto Eco, pero cautivante por sus múltiples alusiones a los templarios, la tradición hermética occidental y toda la parafernalia de las sociedades secretas. Era inevitable el gancho con “La insignia”, sobre la vida de un hombre anodino que de un momento a otro, por la sola posesión de una insignia aparentemente inane, ve trastocada su vida, sin conocer plenamente el significado concreto del cambio, a manos de una cofradía que usaba dicho emblema como medio de reconocimiento de sus miembros. Con un tono abiertamente paródico, seguramente Ribeyro se estaba mofando de nuestros rituales modernos, tan acostumbrados a dotar de contenido a casi cualquier cosa.
“Doblaje” también resultó una experiencia perturbadora. Es el motivo del doble, tan repetitivo (lo volví a encontrar en “Los ojos de Lina”, de Clemente Palma, y llevado a su máxima expresión por Cortázar en “Axolotl” o “La noche boca arriba”), pero a la vez tan fructífero para cualquier narrador. Este relato corresponde la etapa fantástica de Ribeyro, a la que también pertenece “Por las azoteas”, y una de las más logradas de toda su producción cuentística. Si se hiciera una encuesta ahora acerca de la mejor etapa en la narrativa de Ribeyro, sin dudarlo me quedaría con estos años de escritura, porque son los más frescos, los más pulidos y los menos ornamentales, donde un negro sentido del humor fluye con suma espontaneidad.
Es cierto que con los estudios universitarios se deja momentáneamente a un lado el mero discurrir de la lectura para descubrir con una mayor concentración las fugas de sentido, las interacciones, las proliferaciones y las categorías teóricas en los textos. Narrador en primera persona, tercera, narratario, focalizaciones, diégesis… todos esos términos eran caros al segundo ciclo de Letras. Así también lo fue “Alienación”, uno de los más valiosos textos que mis compañeros universitarios y yo leímos en la clase de prácticas del curso de Literatura de Estudios Generales. El “cuento edificante seguido de breve colofón” condensa ejemplarmente los talentos narrativos de Ribeyro y a él he vuelto una y otra vez, por las intensas cavilaciones que produce y porque con los años y las lecturas la mirada se afina, con el propósito que el tímido e incauto lector puede convertirse en un hábil forjador de algunas hipótesis (todas enteramente discutibles). El asunto aquí es delimitar, en el caso de Bob López y Queca, algunos rasgos que los hacen memorables como personajes arquetípicos.
No es mi intención operar a la manera de algunas lecturas sociológicas que se han hecho del cuento, que concluyen con el consabido estribillo de una sociedad peruana jerarquizada, etcétera. Esa no es, en mi opinión, una conclusión valedera, debido a que repite una tautología presente en el relato: la notoria división de castas, que se hace patente en la mueca de desprecio que le dedica la mestiza Queca al zambo Roberto López.
Para intentar esclarecer mi punto de vista, primero hay que hacer algunas salvedades preliminares. Ribeyro era un apasionado lector de Stendhal, Flaubert y Maupassant. En 1956, el narrador escribe el artículo “Gustav Flaubert y el bovarismo” (aparecido por primera vez en el diario El Comercio e incluido en La caza sutil), término acuñado por el francés Jules de Galtier para explicar los volátiles estados de ánimo de Emma Bovary, causados por ese irrefrenable apego a las lecturas de los libros románticos que tanto furor produjeron a mediados del siglo XIX y que la divorciaron completamente de un sentido cabal de la realidad. Emma Bovary no tenía los pies puestos sobre la tierra a causa del bovarismo, una enfermedad irremediablemente moderna.
Otro crítico francés contemporáneo, René Girard, autor de Mentira romántica y verdad novelesca, sostiene que la noción de De Galtier, si bien es suficiente, explica sólo un estadio del desarrollo de la novela. Por eso —sostiene Girard— Madame Bovary se parece tanto a El Quijote: tanto Alonso Quijano como la campesina normanda imitan los deseos de personajes ajenos a la acción novelesca: en el caso del Quijote, de Amadís de Gaula; en el de Emma, de las heroínas románticas que viajaban a países exóticos para realizar sus ideales amorosos. Mientras más cerca del protagonista se halle el mediador, mayores distorsiones sufre el primero.
Precisamente, con la abolición de privilegios nobiliarios y religiosos surgidos al calor de las revoluciones modernas, la distancia entre los hombres se acorta. Aparecen los sentimientos que Stendhal, tan adelantado a su tiempo, calificó de modernos: “la envidia, los celos, el odio impotente”. Ahora imaginemos que el mediador se halle dentro de la acción novelesca, que sea un personaje más en la trama y que posea el objeto que el protagonista ansía: así se completan los tres ángulos del deseo. La sensación de asfixia psicológica aumenta. Los héroes ven lejanos los atisbos de un final feliz. De ahí surge la conciencia oculta, casi subterránea, resentida, que impregna a un Raskónikov, un Kirilov o a los tragicómicos caracteres proustianos. La literatura del absurdo sería el siguiente paso en la revelación del deseo triangular.
Esta secuencia se repite en los novelistas contemporáneos no por una cuestión de tradición, sino que se halla a flor de piel, en las capas más altas y más bajas de nuestras sociedades contemporáneas. Ocurre todos los días, irrevocablemente. En la calle, en los avisos publicitarios e incluso en los productos de la denominada cultura popular (como en las telenovelas mexicanas, brasileñas o venezolanas) se puede apreciar este esquema. Son los signos que definen nuestros tiempos.
Boby López padece un fuerte ataque compulsivo de bovarismo. Después de copiar al novio gringo de Queca (“o Mulligan o nada”) y luego a Alan Ladd —ambos fuera del campo de acción de López— lo que más anhela desesperada, casi metafísicamente, es la piel de sus contrincantes. Así, con el pelo planchado, la cara talqueada y su inglés masticado, viaja desde Lima, la “ciudad colonial”, hacia Estados Unidos, a una sociedad más WASP (1) que la costeña criolla, donde se encuentra para su asombro con los otros Boby López del mundo. Tal como en la actualidad, como le está ocurriendo a muchos afroamericanos e inmigrantes latinos con la invasión a Irak, es reclutado por los marines para servir como carne de cañón en el frente coreano. El final de todo este periplo es obvio.
Uno de los rasgos más logrados del cuento es que, a partir de su fatal encuentro, Queca y Bob recorren el mismo círculo vicioso. Cada uno de ellos pretende ascender contra viento y marea en la escala social: Bob, de los cines de su barrio a la neurótica metrópoli neoyorquina; Queca, de la plaza Bolognesi a los campos de Kentucky. Por supuesto, la progresión es escalonada. En el caso de Queca, ésta se sucede a medida que va cambiando de enamorados, cada cual con mayor capital simbólico, como diría Bordieu. Al final se casa con un tipo que pertenece al estamento más reaccionario de la sociedad estadounidense, quien le recuerda sus verdaderos orígenes mientras la golpea ebrio de whisky.
“Alienación” no es sino el relato de cómo dos personajes se hacen sujetos a través de la alocada persecución en busca de sus inasibles objetos de deseo. Condicionados por una sociedad abocada al menosprecio del otro —y he ahí el punto que Ribeyro pretende tocar, nuestra total ausencia de solidaridad social cuya base es la ignorancia—, tanto Bob López como Queca construyen unas imágenes tan perfectas de sí mismos que terminan perdiendo el sentido de lo real, la dirección de sus vidas.
La mecánica del deseo es tan apremiante que conduce precisamente a la mentira romántica, a convencerse de que uno extrae los deseos de sí mismo, cuando verdaderamente ocurre todo lo contrario (el deseo es el deseo de Otro o, en otras palabras, la huachafería que detecta tanto el narrador como los otros personajes), y el relato está ahí para mostrarlo. Lo paradójico es que ambos no podrían llegar a ser sin esa mentira, lo cual me recuerda la sentencia de Nietzsche: “Cuántas dosis de verdad es capaz de soportar un ser humano”. Creo que en el caso de Queca y Bob no muchas, puesto que su enfermedad —pertene-ciente más al campo espiritual que al somático— es incurable.
El otro caso que amerita examinarse es el de Diego Santos de Molina, el personaje central de “El marqués y los gavilanes” y sobre quien gira toda la trama de este relato. Santos de Molina, un viejo descendiente de las familias de vieja ralea aristocrática limeña, es azuzado permanentemente por Fernando Gavilán y Aliaga, representante de aquella burguesía pujante que hizo fortuna durante el boom exportador de la década de 1950 y que organizó algunos proyectos políticos progresistas que cuajaron en la década siguiente, con lo cual desplazaron a la alianza entre la oligarquía y los militares del poder.
Pues bien, Santos de Molina se obsesiona completamente con los Gavilán y Aliaga. El texto es una metáfora de la pérdida de los espacios tradicionalmente asignados a la oligarquía, como el hotel Maury, las propiedades del centro de Lima e incluso la posibilidad de refugiarse en el extranjero. El deseo de Santos de Molina, un nostálgico del orden colonial, choca constantemente con el de su rival. Esta pugna describe lo que Girard denomina la doble mediación, el estadio más extremo del deseo triangular.
Aquí, tanto el sujeto como el mediador se hallan en una posición horizontal, ya no vertical, como en el caso del bovarismo. La obsesión con el otro es completa. Las distorsiones, como referíamos líneas arribas, definitivamente son tan catastróficas como en el caso de Bob: para Santos de Molina, éstas lo conducen a una psicosis claustrofóbica.
En alguna ocasión posterior me gustaría ampliar detalla-damente estos puntos, pero por ahora, en la incesante fauna que recorre sus relatos, Ribeyro nos describe a tipos humanos agobiados por la inestable modernidad, que en el caso peruano ha generado una gran movilidad social pero también una mayor brecha entre pudientes y menesterosos, con las consecuentes rupturas que separan aún más a las castas en que se divide la sociedad peruana. Sin embargo, Ribeyro, a diferencia de algunos de sus lectores, no intenta explicaciones sociológicas. Él sólo resultó ser el testigo privilegiado de una época en que el rostro del Perú cambia vertiginosamente.
Por eso me parecen pretenciosas aquellas interpretaciones que colocan a Ribeyro como un personaje más de sus cuentos, puesto que rebuscan en lo biográfico la clave para entender su apego al escepticismo apátrida, la ironía y la mordacidad con que trata a sus personajes. Tal y como ha ocurrido con la publicación de sus diarios, que ha abierto una veta insospechada a este tipo de lecturas facilistas. En una entrevista afirma:
El diario es un género en el cual uno narra hechos verídicos y reales. No puede haber un diario imaginario porque eso sería una ficción. En mis otros trabajos si hay ficción, me valgo de mis experiencia, de lo que escucho y observo para recrear situaciones, elaborar relatos, cuentos y piezas de teatro. Es necesario diferenciar la literatura intimista, la del diario personal, y la de ficción, presente en mis otros libros (2).
Lo cual sería suficiente para aclarar este punto. En otra entrevista, en la que tendenciosamente se le quiere acusar de racista, remata tranquilamente, pero con decisión: “No tengo nada de aristócrata”. Estos lectores deberían darse la molestia de revisar más bien a los narradores peruanos del siglo XIX, que abusaban hasta el hartazgo de los estereotipos raciales. Al contrario, Ribeyro libera a sus personajes de las ataduras decimonónicas –curioso en él, que tenía como modelos a los escritores franceses de esa época– y los hace circular, con sus miserias y grandezas, en una suerte de “comedia humana” del Perú del siglo XX. De ahí su especial toque subversivo, acre, de un vasto humor negro, que caracteriza a la totalidad de su obra.
De este modo, me río junto con Ribeyro en los pasajes más excéntricos de “El marqués y los gavilanes” o tras la gran mascarada de “El polvo del saber”, pero también me queda grabada la frase “La piel de un indio no cuesta caro” cuando en las noticias surgen las sigilosas formas que el desprecio y el ninguneo han adoptado en el Perú a través de la ominosa ley del embudo que nos afecta, aunque no querámoslo verlo, a todos.
En los últimos años de su vida, a su regreso de Europa, el escritor fue objeto de atención de buena parte de la prensa. Cuando revisaba las notas para este artículo, me llamó la atención el que los medios le dieran tanta cobertura, quizás debida a la publicación de La tentación del fracaso o las Cartas a Juan Antonio (las entrevistas las aceptaba por compromisos con sus editores, porque en el fondo sentía renuencia hacia ellas). Lo cierto es que el círculo de lectores de Ribeyro, básicamente universitario, comenzó a expandirse con la estadía del escritor en el Perú. Aún perdura el recuerdo de su presencia durante la presentación del cuarto tomo de La palabra del mudo, en 1992, en la Municipalidad de Miraflores, donde fue vitoreado. Sin embargo, y con la obtención del Premio Juan Rulfo en ese año, esto no ha sucedido en el resto de países hispanoamericanos. Como José Miguel Oviedo escribió en el diario El Comercio, a pocos días del fallecimiento del autor de Crónica de San Gabriel:
Es lamentable que la obra de Ribeyro haya sido sistemáticamente soslayada en el panorama literario hispanoamericano, porque su contribución al arte del cuento es inagotable: no sólo es uno de los más prolíficos cuentistas de este siglo (ha escrito más de un centenar de relatos), sino que ha insistido en la alta categoría artística del género, en nada inferior a la novela, el teatro o la crítica, formas que también supo cultivar. Hay una rigurosa moral estética en Ribeyro, cuyos modelos no son de este tiempo: Stendhal, Maupassant, Flaubert, Chejov.El aire sutilmente retrospectivo de su obra, su indiferencia por los modos del presente y su nostálgica seducción por lo que inexorablemente desaparece, constituyen un irónico (tal vez, escéptico) comentario sobre el mundo, real y literario, en el que le ha tocado vivir. Tras unos 40 años de constante producción, es todavía un autor que muchos lectores no han descubierto. (3)
¿A qué se debe este ocultamiento, esta falta de comunicación no sólo con los lectores hispanoamericanos, sino también peruanos? A pesar de que críticos literarios extranjeros le han dedicado páginas enteras, lo que sostiene Oviedo es cierto: a diez años después de su desaparición física, la obra de Ribeyro no ha prendido aún en el resto de América Latina. Lo más probable es que al propio Ribeyro no le interesaba tampoco ser el centro de atención, como en el caso de algunos escritores latinoamericanos —viejos y jóvenes— que viven más de las estrategias de marketing que de la calidad literaria. Una actitud consecuente, entonces, marca los pasos de su silenciosa pero a la vez copiosa y fructífera —a veces tediosa, en sus propias palabras— labor de escritor.
A propósito de la publicación del libro de homenaje Asedios a Julio Ramón Ribeyro (1996), uno de los primeros esfuerzos de la crítica literaria peruana en esbozar una lectura sistemática de nuestro mayor cuentista, el periodista Carlos Batalla escribió:
Alguna vez se dijo que Ribeyro era el escritor peruano más citado pero menos leído. Tal vez sea cierto. Esfuerzos como el que este libro representa reducen en gran medida esa brecha que existe entre “reconocer” a un escritor y verdaderamente “conocerlo”, es decir, aproximarse con él con la razón y el sentimiento alertas, siendo capaces de asimilar los elementos más sutiles y perecederos de su arte: la palabra justa, el amplio y variado conocimiento de la lengua; y, por cierto, un propio universo ficticio (4).
Cualidades suficientes para convertir a Ribeyro no sólo en un extraordinario narrador, indispensable para degustar el placer de una buena prosa, sino en un ejemplo de escritura, cuyo magisterio se proyecta en un proyecto radicalmente individual, en una convicción que entendía lo literario como central en la formación de un pensamiento lúcido, con todas las consecuencias que acarrea esta postura ante los dictámenes que rigen la vida actual. Nuestra tarea como lectores no debe quedarse en la reverencia inútil o en la repetición de los clisés de siempre, como lo denunciaban sus cuentos. Debemos atrevernos a descubrir los secretos y verdades de una obra literaria que nos aguarda detrás de las sombras. ![]()
© Giancarlo Stagnaro, 2004 ![]()
_______________________
(1) WASP: Siglas en inglés de White AngloSajon Protestant (blanco, anglosajón y protestante), que corresponde a los valores de los puritanos estadounidenses, por lo general intolerantes con los elementos foráneos. No todos los habitantes de rasgos caucásicos en Estados Unidos entran en esta categoría, puesto que alude a un círculo adinerado, exclusivo y cercano al poder.
(2) Valentín Ahón. “Ribeyro: disposición natural para el cuento”. En El Comercio, sección C, 14 de mayo de 1993.
(3) José Miguel Oviedo. “El arte narrativo de Julio Ramón Ribeyro”. En El Comercio, sección A, 11 de diciembre de 1994.
(4) Carlos Batalla. “Estudios sobre Ribeyro”. En El Peruano, sección Cultural, 24 de setiembre de 1996.